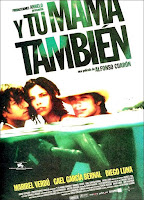|
| Imagen generada con Craiyon v.4 |
Hay un verso memorable de la poesía ecuatoriana que resuena como el cántico esperanzado del pueblo: «Un borrachito / con una botella de trago en la mano / temblorosa / decía: / “ahora solo nos queda barcelona, / ahora solo nos queda barcelona”»[1]. Y es que en el poema de Fernando Artieda se concentra la pasión por dos ídolos populares del Ecuador: Julio Jaramillo, el cantante de todas las cantinas y todos los amores, y Barcelona, el equipo centenario que en el poema es el símbolo de las alegrías y vicisitudes de todas las hinchadas. La relación de la literatura con el fútbol es cada vez más intensa y amplia y han quedado atrás los prejuicios intelectuales. Aquí, quiero recordar algunos textos atravesados por la pasión del fútbol que me han marcado por diversos motivos en este oficio de leer y escribir y en esta afición futbolera.
El fútbol a sol y sombra (1995), de Eduardo Galeano, es una crónica con pinceladas poéticas, en ese estilo tan suyo que evoca una nostalgia militante por la vida digna del ser humano. En este libro, Galeano —que, en 1968, armó la antología Su majestad el fútbol, cuando este deporte es ninguneado por la intelectualidad— pasa revista por momento históricos de este deporte, por las miserias del negocio que hay detrás, y por todos los actantes de este espectáculo llamado fútbol; así, en «El teatro» describe las máscaras que se ponen los jugadores: los que atormentan al prójimo, los que sacan ventaja, los que queman tiempo, y, por supuesto, los virtuosos: «Los jugadores actúan, con las piernas, en una representación destinada a un público de miles o millones de fervorosos que a ella asisten, desde las tribunas o desde sus casas, con el alma en vilo. ¿Quién escribe la obra? ¿El director técnico? La obra se burla de su autor». En otro fragmento, Galeano define como todo un 10: «El gol es el orgasmo del fútbol […] y la multitud delira y el estadio se olvida que es de cemento y se va al aire». Y, sí, ya sabemos que el fútbol ha tenido reticencia entre escritores conservadores como Borges, que, según Galeano, dictó una conferencia sobre la inmortalidad del alma al mismo tiempo que Argentina jugaba su primer partido en el Mundial de 1978, y también entre gente de izquierda que lo considera el opio contemporáneo de las masas:
Sin embargo, el club Argentinos Juniors nació llamándose Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un primero de mayo, y fue un primero de mayo el día elegido para dar nacimiento al club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. En aquellos primeros años del siglo, no faltaron intelectuales de izquierda que celebraron al fútbol en lugar de repudiarlo como anestesia de la conciencia. Entre ellos, el marxista italiano Antonio Gramsci, que elogió «este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre».
En nuestros estadios literarios, recuerdo a Carlos Béjar Portilla (Ambato, 1938), un adelantado de nuestra narrativa corta que utiliza múltiples técnicas narrativas y trabaja textos de anticipación, fantásticos, de aventuras, etc. En su cuentario Samballah (1971), incluyó «Segundo tiempo»[2], que, en primera persona, cuenta las hazañas futbolísticas de un jugador ya retirado que narra momentos culminantes de sus partidos. La perspectiva del narrador es la de quien recuerda un tiempo heroico imaginado, de cuando el fútbol era una demostración de garra y sacrificio de los jugadores, con un entorno ilusorio: dos equipos ecuatorianos en la final de una copa continental. El cierre del cuento nos devuelve a la realidad de la derrota de la que se sobrevive con la victoria de la imaginación: «Ahora, si usted quiere que le cuente el partido que jugamos con Santos en el sesenta, pida media botella más de caña, bríndeme otro trago y verá lo que es candela».
Los poetas le cantan al equipo de sus pasiones con la alegría del hincha que ama un nombre y una camiseta, y la tristeza de quien se hunde en el pozo de la derrota. Ramiro Oviedo, en Cajita de bla-bla (2012), le dedica poemas a Pablo Ansaldo y a Polo Carrera, pero también al Aucas, el equipo de su corazón de poeta. El título del poema habla de la fidelidad de un amor eterno que no necesita explicaciones: «Papá Aucas (metáfora del fracaso y de una fidelidad a toda prueba)»: «Aucas, épica popular en la memoria con caracteres de oro / pero también como toda pasión, con lágrimas de sangre. / por eso hace soñar. por eso es grande. / mucho más que un equipo —hablando sin remilgos— / el Aucas es amor. / un romance amarillo manchado con sangre / que sudan los muchachos / regalando a los tristes el sol de los domingos [y concluye con un cántico de esperanza] es la hora del retorno. está arreciando el viento. / bajo un sol nuevecito el Aucas se levanta. / su grito sordo inunda ya la cancha / y el Aucas vuelve a ser el ídolo del pueblo. / el vértigo y la euforia hacen temblar el suelo / de ese pueblo feliz, emocionado, loco / y en comunión perfecta con sus once titanes / la pasión oriental se instala desmintiendo / la alegría del pobre dura poco».[3]
En las historias que giran alrededor del fútbol también he encontrado dramas sociales, amorosos y hasta un extraño ejercicio sobre la creación literaria en clave de realismo sucio. Raúl Pérez Torres, que armó la antología de Área de candela. Fútbol y literatura (2006)[4], tiene un cuento que es un estremecedor ejemplo de cómo el fútbol puede marcar la vida de las personas. «Cuando me gustaba el fútbol» es un drama de barrio y de pobreza, contado con maestría en el manejo de la tensión del relato y la caracterización del personaje, nos sitúa al chico que se va de casa, en la soledad de una cancha vacía, luego de la gloria momentánea del partido ganado, pero, sobre todo, en el entendimiento de que en el momento del juego, como del rayo, está la felicidad del jugador: «Pero en la cancha me olvidaba de todo y le daba a la pelota más que ninguno, tal vez solo por eso gozaba de un pequeñísimo respeto como ahora en que el Flaco me decía: “Chino, has vos el partido” y yo meditaba, me daba aires, miraba uno por uno y decía serio: “vos Chivolo acá, vos Patitas allá”».[5]
Marcelo Báez Meza tiene un texto que construye un triángulo amoroso al momento del cobro de un penal. Es el «Quinto movimiento» de Movimiento para bosquejar un rostro (1993). «Ejecutar un tiro penalty es un acto de soledad y de muerte». El delantero acomoda el esférico y mira a una mujer que está en un palco con poca gente. El arquero se da cuenta de las miradas y también ve a la mujer; luego, le dice algo al delantero. En este juego de gestos, de silencios e intercambio de miradas, el delantero ejecuta el penal, lo falla; el árbitro lo anula por infracción del arquero; vuelve a cobrar y falla de nuevo. Todo, en medio de la tensión que provoca aquel triángulo amoroso del que solo sabemos lo que sucede al momento del tiro penal que el arquero ataja: «El hombre de camiseta amarilla no se atreve a mirar a la mujer del palco; el arquero sí, y su mirada no es de triunfo, es de una gran tristeza […] La mujer se levanta de su asiento y abandona el estadio. El partido terminará minutos después con el marcador cero a cero. Solo los tres jugadores principales sabrán que han perdido».[6]
A mí, el título del cuento me gusta, por supuesto. Se trata de «Yo 💛 Barcelona», de María Auxiliadora Balladares, un texto que, en medio de una secuencia cotidiana, desarrolla todo un juego de imaginación creativa por parte de la personaje-narradora que, al hablar con un taxista y un guardia, les asigna roles de personajes de un cuento que ella va construyendo en su imaginación: un enfrentamiento entre un hombre formal que va al estadio a hinchar por los canarios y un jefe de la Sur Oscura, la barra brava de Barcelona. El cuento está lleno de humor oscuro y con pasajes de realismo sucio: la esposa de Oriol, el violento barrabrava, es, secretamente, hincha de Liga, «pero lo más trágico es que Oriol no sabe que la mujer que lo tiene encaprichado en la casa de los patrones guarda un secreto aún más terrible: la desgraciada es una puta emeleccista».[7]
En la antología citada de Pérez Torres, hay un poema de Fernando Artieda en homenaje a Jorge “el Pibe” Bolaños. Con su estilo conversacional, la elegía «Se busca un 10 para una pichanga de ángeles» está imbuida de admiración, nostalgia y ese rítmico sabor del habla callejera, que es una característica de la poesía de Artieda. El poema recorre la vida futbolística del Pibe Bolaños y su raigambre popular.
Ahora te has ido sin decirnos nada
pibe de oro
sin dejar pagadas las cervezas
a la gente del barrio
que cuarenteó tu muerte hasta la madrugada
dejándonos con la mirada boba
detrás de tu última cabria de pantera florida
cuando te sacaste a la muerte sobre la raya
y ella te hizo el penal que no cobraste nunca
dejándonos con la bata alzada
con el balde de morocho hirviendo
solo porque te cruzaron el dato
de que andaban necesitando un diez
para una pichanga entre los ángeles.
Muy conocido es «Puntero izquierdo» (1954), de Mario Benedetti, un cuento sobre el honor y el pundonor frente a la tentación del dinero y la corrupción, de un futbolista que quiere dejar de ser un amateur y convertirse en profesional. El narrador protagonista, en tono de una plática amistosa, dice: «Que yo era un puntero izquierdo de condiciones, que era una lástima que ganara tan poco, y que cuando perdiéramos la final él me iba a arreglar el pase para el Everton».[8] En el partido, la lucha del protagonista está entre ceder a la oferta del empresario y jugar mal para que su equipo pierda o demostrar su valía ante la hinchada y perder la oportunidad de pasar a un equipo profesional. Al final, el puntero izquierdo demuestra lo que vale, hace el gol de la victoria de su equipo y queda expuesto al castigo de la violencia gansteril del empresario.
«En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol», es una frase que se atribuye a Galeano, ese mendigo del buen fútbol, que recorre los estadios y suplica una linda jugadita, por amor de Dios. Hoy diríamos, una persona puede cambiar de partido político. El personaje de Guillermo Francella, en El secreto de sus ojos (2009), la película de Juan José Campanella, basada en la novela de Eduardo Sacheri La pregunta de sus ojos, rearma la frase y la transforma en la verdad esférica del balón: «Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión».
Ya en estos minutos adicionales, quiero mencionar a Once contra once, de Édison Gabriel Paucar, que es un texto experimental, fragmentario, estructurado y desarrollado como si fuera un partido de fútbol: dos capítulos extensos de 45 minutos con fragmentos textuales marcados por cada minuto del juego, y un capítulo más corto a modo de entretiempo. Esta suerte de antinovela, construida con base en apuntes de diversa índole, crea un paralelo entre el fútbol y la escritura y este símil genera muy buenos momentos literarios como en el capítulo del Entretiempo titulado «Pestaña de descanso en un Huawei P9 Lite de uso táctil» que, en tono ensayístico, desarrolla una poética sobre la relación entre literatura y fútbol, en términos estratégicos y estructurales, e incluye una reflexión pertinente y clara sobre el mundo después del coronavirus, las nuevas realidades virtuales y la prevalencia de la ciberpantalla.
Pitazo final: terminar la escritura de un libro, publicarlo y que lo lean, muy de repente, ganar un premio literario, son pequeñas grandes alegrías estéticas de quienes nos dedicamos a este oficio de leer y escribir; que Barcelona haya dado la vuelta olímpica celebrando su campeonato nacional número dieciséis en el mismísimo estadio de Liga: eso es sublime.
[1] Fernando Artieda «Pueblo, fantasma y clave de Jota Jota», en De ñeque y remezón (Quito: Editorial El Conejo, 1990), 47-48.
[2] Carlos Béjar Portilla, «Segundo tiempo», en Samballah (Guayaquil: Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas, 1971), 16.
[3] Ramiro Oviedo, «Papá Aucas (metáfora del fracaso y de una fidelidad a toda prueba)», en Cajita de bla-bla (Quito: Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012), 80-85-86. Yo también le he cantado a una camiseta oro y grana: Barcelona S.C.: cien años de una pasión popular.
[4] Varios autores, Área de candela. Fútbol y literatura, introducción y selección de textos Raúl Pérez Torres (Quito: Flacso, sede Ecuador, 2006), 198. La antología es el primer volumen de la Biblioteca de Fútbol Ecuatoriano, cuyo editor y coordinador general es Fernando Carrión.
[5] Raúl Pérez Torres, «Cuando me gustaba el fútbol», en Micaela y otros cuentos (Quito: Editorial Universitaria, 1976), 84-85.
[6] Marcelo Báez Meza, «Quinto movimiento», en Movimientos para bosquejar un rostro (Guayaquil: Centro de Publicaciones de la UCSG, 1993), 26.
[7] María Auxiliadora Balladares, «Yo 💛 Barcelona», en Las vergüenzas (Quito: Antropófago, 2013), 55.
[8] Mario Benedetti, «Puntero izquierdo», en Cuentos (Madrid: Alianza Editorial, 1986), 29.